
|
Thomas Mann y La montaña mágica
Aquí, hace ya casi un mes que el invierno debió haber doblado la esquina, sin embargo cuando finalmente nos parecía ver que todo se hacía verde y florecía, cuando los aromos perfumaban el aire, se produjo, como la insolencia del viejo que acaricia a la jovencita que ha aligerado sus vestidos en primavera, la vuelta atrás del invierno. De repente, como si fuera un sortilegio, las letras de Thomas Mann saltaron fuera del grueso tomo, y detrás de mi ventana el cielo se puso negro y se llenó de presagios, mientras terminaba de leer La Montaña Mágica, donde nunca había invierno ni verano sino sólo días de primavera o invierno, días de tormenta o sol. Ahí las estaciones fueron sólo divisiones arbitrarias del calendario, así como el tiempo se hacía arbitrario. Tal vez fue un tributo al descenso final desde Davos, al mundo de aquí abajo donde las cosas que arriba eran metáfora, acá eran vividas en tramos de cinco en cinco minutos como los relojes de las estaciones de trenes. «Entonces estalló...» dice Mann y ahí fuera comenzó una granizada inesperada. Así fue que finalmente, helado de frío, sin manta para envolverme como Hans Castorp, lo perdí de vista junto con el narrador en algún barrizal en medio de la vieja guerra. Quizás se fue canturreando aquella canción, quizás el siguiente obús... No lo sé. Sólo puedo decir que despedí, ciertamente sobrecogido, a un viejo amigo que ya, en el tiempo presente, me acompañaba desde los primeros de julio. En aquel entonces, cuando comenté que había tomado a cargo La Montaña Mágica, alguien me dijo: «En esa novela Thomas Mann es como un leñador que lleva al cinto una pequeña hacha de cuarenta centímetros y elige, decidido, un árbol añoso de seis metros de diámetro, se escupe las manos, toma el hacha y comienza con decisión y sin premura a astillar el grueso tronco. De pronto grita "¡Áaaarbol abaaaajoooo!", y el enorme monumento cae con suave precisión sin rozar a ningún otro, en el lugar exacto donde él lo había decidido de ante mano, sin que lo supiéramos, pero no nos cabe duda. Una vez que el árbol está en el suelo, que la tarea está hecha, uno dice: "Pero... ¿por qué...? ¿por qué tan luego?"». ¡Bien!, es una metáfora; una forma de verlo. Hay muchas otras. Leí, en algún momento, mientras transcurría el tiempo narrativo de la novela, el texto de la conferencia que Mann dio en la Universidad de Princeton el diez de mayo de mil novecientos treinta y nueve. Cuenta en ese evento que «El relato que planeaba escribir -que desde el primer momento recibió el título de La montaña mágica- no debía ser más que la contrapartida humorística de La muerte en Venecia, también en cuanto a su extensión, por lo que debía adoptar la forma de un cuento corto un poco largo». Su idea, según cuenta, era muy distinta de lo que la novela resultó, no sólo en extensión sino en contenido, el que había planeado en términos de una especie de sátira en divertimento entre la diversión y la muerte. Es, entonces, un enorme ejemplo del sentido mágico de la literatura, que envuelve al escritor, muchas veces, o casi siempre, en sus propias reflexiones, lo enreda en su trampa y lo lleva, ¿a lo mejor?, donde el destino, o su desconocida misión de vida debe empujarlo para que entregue visiones tan privativas del escritor, que abarcan tantos y tantos diálogos como los de Setembrini y Naphta que muestran el choque de ideas vistas con, al menos en apariencias, una gran imparcialidad de modo que el lector con Hans Castorp sacan, a la par, sus enseñanzas propias. Digo esto sin intentar ser generoso, porque lo creo cierto, aún cuando a ratos, o casi frecuentemente, se ve al narrador de parte de la francmasonería, y manipulando sutil la imagen eclesial del jesuita, que finalmente termina por reconocer la grandeza inalcanzable de su adversario y pierde la pugna en un suicidio, que tal vez el autor ve, algo más que metafórico. A poco de comenzar a leer la novela, el lector se encuentra con las preguntas y observaciones que Mann se hace sobre el tiempo. A lo largo de toda la novela, este parece ser un leit motiv que se va repitiendo, complementando y utilizando en el relato, tal vez como si se tratara de una pieza musical. Es tanto así que muchos creen que este sería el tema central del argumento, más allá de la diversidad de temas que dentro de ese tiempo, por una parte cronológico y por otra narrativo, toca el autor. De hecho hay otros que dicen que Thomas pinta un fresco de la situación y sucesos del primer tercio del siglo veinte en Alemania y Europa. Otros, yo mismo, veo un centro de gravedad fuerte en las ideas que de seguro se debatían por hacerse fuertes en aquella época: Por un lado el intenso esfuerzo de las ideas conservadoras representadas por la iglesia católica y en la obra por un personaje que surge hacia más allá de la mitad de la extensión de la novela; el jesuita Naphta; y por otro, el ideario progresista, a horcajadas de la francmasonería, montada por Lodovico Setembrini. Hay tantos otros aspectos en La montaña mágica, pero sin duda alguna éste es el más pasional y llega incluso a comprometer al narrador, al punto que a ratos me parece ver, por alguna fisura, al autor tomando cierto partido. Reconoce, Thomas Mann, ya lo dije antes, que su intención era crear una sátira corta, que luego la propia obra, con su propia voluntad, hace desaparecer. Pero han quedado trazas de ella y a ratos dentro del peligroso fárrago que siempre está asechando a la vuelta de las páginas de la novela, a veces tras largas exposiciones de los intelectuales que se disputan la influencia sobre Hans Castorp, vuelve a aparecer algún trazo de aquella sátira, que va poco a poco enredándose en la intención que el mismo autor reconoce como no propia, sino de la novela misma. Un ejemplo, de mi total gusto, es madame Chauchat, que llama la atención de Hans Castorp porque da un portazo cada vez que entra al comedor y de la que el narrador dice en algún momento que «va dando portazos por el mundo». Hans Castorp se enamora de ella, poco a poco, porque es igual a Pribislav Hippe, un compañero de colegio, de origen tártaro, a quien, por extraño, admiraba a la distancia en su época de colegial. Hippe cierta vez le presta un lápiz, y Hans Castorp guarda ese recuerdo como un hito en su vida. A esto se une una visión, a través de la blusa transparente, de madame, de sus brazos suaves y redondos. Thomas Mann maneja la sátira como un recurso finísimo para subrayar sucesos cuya incidencia madura, en el tiempo narrativo, muy lentamente, de modo que el lector se encuentra con la importancia de un hito narrativo, a veces, muchas y muchas páginas más tarde. Así, por ejemplo, todo este romance de Hans Castorp con Clavdia Chauchat se trenza casi como una historia secundaria, que viene a tomar importancia, después de una larga ausencia de ella, ya cuando se acerca el final de la novela. La mujer de los portazos retorna a escena con Mynheer Peeperkorn, que desempeña un rol de contrapeso de la densa intelectualidad de Naphta y Setembrini en su eterno debate intentando imponer sus ideas sobre Hans Castorp. Peeperkorn es una antítesis de ambos: No predica valor alguno. Más todavía, ni siquiera se expresa claramente ni tampoco es coherente en su discurso, no obstante su carisma tremendo se impone y conquista de inmediato al protagonista. Mynheer es un personaje absolutamente emocional, contrapuesto a la racionalidad de los otros, que muestra que muchas veces, casi siempre, es más importante la emoción y el sentimiento a la hora de capturar la atención, que el más preciso y racional discurso. ¿Tal vez Castorp, para Mann, representa al pueblo alemán, o también europeo, que se debate entre dos corrientes de pensamiento? ¿Quizás, finalmente, ve cómo el pueblo deriva en una forma de enfrentar la realidad en una tercera vía distinta, nacida de una visión más libre y confusa? ¿Quizás esta visión es una postura más asiática, más rusa, traída por madame Chauchat cuyo afán es sólo vivir la vida? ¿O representa, Mynheer Peeperkorn, el colonialismo europeo que resulta más preponderante en el desarrollo histórico que las ya añejas luchas ideológicas de la iglesia y las ideas liberales?. De hecho, la Alemania de los primeros años del siglo veinte hace importantes esfuerzos para equilibrar la preponderancia inglesa y francesa en la colonización asiática y africana, que ha posicionado a esas potencias en una situación de privilegio en Europa.
Bien; me he aventurado con algunas claves que develan la alegoría tras la trama, pero, la novela es demasiado rica en claves, no todas completamente transparentes. Tal vez haya muchas que son forzadas por el subconsciente del autor o por esa magia extraña que la literatura ejerce sobre quien escribe, que lleva tantas y tantas veces a superar al autor y llevarlo por caminos guiados por la obra más que por su voluntad propia. Si esto es así, La montaña mágica es un excelente ejemplo. Tal como confiesa el autor, su tono debería ser cómico, en el juego entre la diversión y la muerte que se aprecia al comienzo. Setembrini llama "ingeniero" a Hans Castorp en un tono burlón y quizás se ríe de él y del trasfondo serio, que trae del mundo de allá abajo, pero al pasar de las páginas parece que Setembrini comienza a imponerse sobre el autor y prohija a su protagonista a quien comienza a influir como a un discípulo. En este giro, también, aparece la lenta novela de amor de Hans Castorp y Clavdia. Por su parte Joachim Ziemssen comienza a palidecer y perder peso protagónico, que sólo recupera para retornar al sanatorio a morir. ¿Que lleva a Thomas Mann a hacer morir a Ziemssen? Es que Ziemssen es una clave profunda con la que no nos hemos podido hacer: Tiene un amor platónico con la joven de los bellos pechos, así como casi siempre fue el de Hans Castorp con madame Chauchat, hasta que éste se rebela por primera vez contra Setembrini; mientras el verdadero amor de su primo Ziemssen es la carrera militar. Joachim nunca tiene opinión, sólo baja la vista y calla. ¿Quién, qué es Joachim Ziemssen en el mito tan intelectualmente urdido por Mann a partir del momento en que La montaña mágica se le escapa de las manos?. Y digo que se le escapa de las manos porque pierde su rumbo inicial y se convierte en una herramienta de reflexión; una reflexión tan monumental como una ópera Wagneriana, aunque el tiempo sea una preocupación más bien Beethoveniana, aunque la novela usa como medio explicativo del significado del amor la Carmen de Bizet. Tal vez Ziemssen es Mann mismo: Un observador, a quien vence su destino como a Ziemssen la tuberculosis. Su muerte marca la pérdida de la batalla por sostener la sátira, en contra del mito alegórico: El objetivo inicial pierde la batalla y muere como un héroe. A partir de ese punto la novela va adquiriendo un tono dramático cada vez más intenso. Incluso el holandés Peeperkorn, que inicialmente parece un personaje bufo, no lo es. Es un recurso finamente dramático, esencialmente mítico. Muere suicidándose, así como el colonialismo ha de morir autodespedazado por las ambiciones hegemónicas de los estados coloniales. Pero Ziemssen sólo tal vez sea eso. Él sólo baja la vista y calla.
Para terminar, y hablando de detalles, aprovechando a Dostoievski (¿en que mesa lo habría sentado Thomas?) y a los rusos, diré que muchas veces creo que la manera de nombrar a las personas con, a veces, tres, cinco o seis nombres diferentes es un truco útil para evitar redundar y facilita la prosa. Así, entonces, se puede referir reiteradamente al mismo personaje sin caer en la fea repetición. Thomas Mann a lo largo de toda la novela, en cambio, siempre, sin fallar en ninguna; llama con nombre y apellido a su héroe. Nunca le dice Hans, ni tampoco Castorp. Siempre lo llama Hans Castorp: ¡Curioso! ¿No?. Kepa Uriberri |
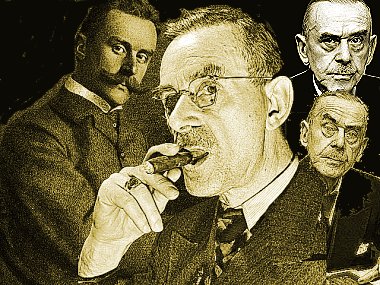 Resulta extraño ver la visión que trasunta Thomas Mann en estos tres pilares fundamentales de pensamiento o acción. Dos de estos personajes terminan en el suicidio: Primero Peeperkorn, el colonialista holandés, que no desea vivir una enfermedad invalidante. ¿De qué manera podría en este acto reflejarse la actitud de Rusia que deriva a través de una sociedad inconsciente, tal vez hedonista, en sus clases altas, con abundantes recursos, pero que llevaba al imperio, como un enfermo incurable, a su autodestrucción?. Podría verse de este modo, pero los rusos están representados por dos mesas del comedor del sanatorio: La de los rusos distinguidos y la de los pobres, en una alusión sin claves a la aristocracia y el pueblo. Clavdia pertenece a la primera clase y resulta, sin serlo, una especie de propiedad holandesa de Peeperkorn: ¿Ve, quizás, Mann, al colonialismo como una especie de suicidio social de Europa, en un tráfago de confusión sin sentido?. Leo Naphta, el hombre de iglesia que, en la novela, pierde, finalmente, el largo debate alargado a través de la mitad de la obra, con el francmasón y liberal progresista Lodovico Setembrini, así como la iglesia pierde la batalla intentando condenar el liberalismo, del cual culpa principalmente a los masones; reta a duelo a este último, como recurso final, en una representación dramática de la batalla de la iglesia con la masonería. Sin embargo, el laico dispara su arma al aire y no intenta matar a su contrincante. El católico lo acusa de cobarde y se suicida con su propia arma cargada para el duelo. En la Europa de aquella época para fines del siglo diez y nueve y comienzos del veinte, la iglesia ha entrado en conflicto con la francmasonería y la acusa de su alejamiento forzoso del poder temporal y de la influencia política. El fuerte del conflicto, es llevado por los jesuitas dentro de la iglesia. A principios del siglo veinte ésta, de manera virulenta, ha extremado el combate a la masonería y la condena en una gran cantidad de documentos canónicos. La alegoría de Thomas Mann en este sentido da a entender que la actitud de la iglesia en esta batalla fue (aún quizás lo sea) perniciosa para sí misma y plantea un duro contraste de actitud entre ambas posiciones. En gran medida la iglesia ha perdido más de lo que ha ganado: Esto quedaría bien reflejado en el suicidio que narra el autor.
Resulta extraño ver la visión que trasunta Thomas Mann en estos tres pilares fundamentales de pensamiento o acción. Dos de estos personajes terminan en el suicidio: Primero Peeperkorn, el colonialista holandés, que no desea vivir una enfermedad invalidante. ¿De qué manera podría en este acto reflejarse la actitud de Rusia que deriva a través de una sociedad inconsciente, tal vez hedonista, en sus clases altas, con abundantes recursos, pero que llevaba al imperio, como un enfermo incurable, a su autodestrucción?. Podría verse de este modo, pero los rusos están representados por dos mesas del comedor del sanatorio: La de los rusos distinguidos y la de los pobres, en una alusión sin claves a la aristocracia y el pueblo. Clavdia pertenece a la primera clase y resulta, sin serlo, una especie de propiedad holandesa de Peeperkorn: ¿Ve, quizás, Mann, al colonialismo como una especie de suicidio social de Europa, en un tráfago de confusión sin sentido?. Leo Naphta, el hombre de iglesia que, en la novela, pierde, finalmente, el largo debate alargado a través de la mitad de la obra, con el francmasón y liberal progresista Lodovico Setembrini, así como la iglesia pierde la batalla intentando condenar el liberalismo, del cual culpa principalmente a los masones; reta a duelo a este último, como recurso final, en una representación dramática de la batalla de la iglesia con la masonería. Sin embargo, el laico dispara su arma al aire y no intenta matar a su contrincante. El católico lo acusa de cobarde y se suicida con su propia arma cargada para el duelo. En la Europa de aquella época para fines del siglo diez y nueve y comienzos del veinte, la iglesia ha entrado en conflicto con la francmasonería y la acusa de su alejamiento forzoso del poder temporal y de la influencia política. El fuerte del conflicto, es llevado por los jesuitas dentro de la iglesia. A principios del siglo veinte ésta, de manera virulenta, ha extremado el combate a la masonería y la condena en una gran cantidad de documentos canónicos. La alegoría de Thomas Mann en este sentido da a entender que la actitud de la iglesia en esta batalla fue (aún quizás lo sea) perniciosa para sí misma y plantea un duro contraste de actitud entre ambas posiciones. En gran medida la iglesia ha perdido más de lo que ha ganado: Esto quedaría bien reflejado en el suicidio que narra el autor.
 Quisiera volver atrás, casi al comienzo. Dije entonces que alguien había comparado a Thomas Mann con un leñador que desde el primer golpe de su herramienta tiene claro hacia dónde caerá el enorme árbol que ha empezado a talar. Digo ahora que es comprensible, aunque falsa, esa imagen. Es que Mann es un prosista inteligente e intelectual. Una vez que la novela lo convierte en su recurso, Mann es impecable cumpliendo con su trabajo, hasta hacerse aburrido a ratos. Tan aburrido y farragoso que entre el tráfago de su trabajo de pronto se le asoman las orejas, los anteojos y finalmente a ratos aparece alegremente encarnado en las opiniones de Setembrini o Naphta. Esto no le pasa, por ejemplo, a Tolstoi, o sí. Sí le pasa de repente, pero el ruso se esconde apenas lo nota. Tal vez el alemán es ingenuamente alemán como cualquier alemán y cuando nota que está disfrazado del pequeño Naphta, representando a su personaje sólo dice: "¡Ah ya! paguece que estoy disfgutando esto" y es tan sano como todo alemán ingenuo que cae bien y lo que escribe es bello, de modo que uno sólo sonríe recordando a Krokovski y exclama: "¡Jompan filas!" y disfguta con él. Con todo, hay que reconocer que es muy farragoso en los largos e irreales monólogos que hace parte de la monumental e inútil discusión de los tutores Naphta y Setembrini. Al otro gran ruso Dostoievski tampoco, y a este nunca, le sucede que se le sorprenda en medio del escenario, disfrazado de Raskolnikov o de Iván Karamazov. No. Y si las comparaciones son odiosas, pues seré odioso: Dostoievski narra mil páginas y en ningún momento el lector se siente agobiado por el texto hasta el borde peligroso del aburrimiento. Por fortuna para Thomas Mann sin importar ese cierto aburrimiento con que a ratos carga al lector, su maciza inteligencia, su relato talentoso, lo va salvando y logra sostener el interés. Para seguir con las odiosas comparaciones, me recuerdo de Joyce cuyo Ulises logra que uno deje por meses y meses a Stephen Dedalus abandonado sobre el velador, hasta que lo cambia al aparador y finalmente lo mete en el estante de libros y se olvida. Pero Thomas Mann tiene algo que lo salva. Tanto es así que leí, dicho por Mann mismo, que habría que leer dos veces La montaña mágica, porque había infinidad de detalles imposibles de disfrutar en sólo una lectura, y yo le creí: Lo haré.
Quisiera volver atrás, casi al comienzo. Dije entonces que alguien había comparado a Thomas Mann con un leñador que desde el primer golpe de su herramienta tiene claro hacia dónde caerá el enorme árbol que ha empezado a talar. Digo ahora que es comprensible, aunque falsa, esa imagen. Es que Mann es un prosista inteligente e intelectual. Una vez que la novela lo convierte en su recurso, Mann es impecable cumpliendo con su trabajo, hasta hacerse aburrido a ratos. Tan aburrido y farragoso que entre el tráfago de su trabajo de pronto se le asoman las orejas, los anteojos y finalmente a ratos aparece alegremente encarnado en las opiniones de Setembrini o Naphta. Esto no le pasa, por ejemplo, a Tolstoi, o sí. Sí le pasa de repente, pero el ruso se esconde apenas lo nota. Tal vez el alemán es ingenuamente alemán como cualquier alemán y cuando nota que está disfrazado del pequeño Naphta, representando a su personaje sólo dice: "¡Ah ya! paguece que estoy disfgutando esto" y es tan sano como todo alemán ingenuo que cae bien y lo que escribe es bello, de modo que uno sólo sonríe recordando a Krokovski y exclama: "¡Jompan filas!" y disfguta con él. Con todo, hay que reconocer que es muy farragoso en los largos e irreales monólogos que hace parte de la monumental e inútil discusión de los tutores Naphta y Setembrini. Al otro gran ruso Dostoievski tampoco, y a este nunca, le sucede que se le sorprenda en medio del escenario, disfrazado de Raskolnikov o de Iván Karamazov. No. Y si las comparaciones son odiosas, pues seré odioso: Dostoievski narra mil páginas y en ningún momento el lector se siente agobiado por el texto hasta el borde peligroso del aburrimiento. Por fortuna para Thomas Mann sin importar ese cierto aburrimiento con que a ratos carga al lector, su maciza inteligencia, su relato talentoso, lo va salvando y logra sostener el interés. Para seguir con las odiosas comparaciones, me recuerdo de Joyce cuyo Ulises logra que uno deje por meses y meses a Stephen Dedalus abandonado sobre el velador, hasta que lo cambia al aparador y finalmente lo mete en el estante de libros y se olvida. Pero Thomas Mann tiene algo que lo salva. Tanto es así que leí, dicho por Mann mismo, que habría que leer dos veces La montaña mágica, porque había infinidad de detalles imposibles de disfrutar en sólo una lectura, y yo le creí: Lo haré.
