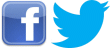Buena muerte
 La esquina de una persiana que mantiene la media luz de la habitación es apenas una sensación que no dice nada: Ni donde está, o si es jueves, ni cuál jueves. Menos aún, por qué está aquí. Intenta deslizar la vista sobre el entorno pero los ojos no le obedecen. Tampoco la cabeza o el cuello. Con un tremendo esfuerzo intenta explicarse a sí misma: ¿Qué soy?, ¿Quién soy?. El tiempo se desliza como una sustancia espesa que penetra en otra igualmente viscosa sobre esa imagen única: El rincón de una persiana que sostiene la penumbra. En la lejanía, después de una eternidad oye un ritmo: ¿Se llaman pasos?. Sí. Lo son. Recién entonces reconoce que tiene recuerdos, que existen las palabras: Persiana, luz, silencio, pasos, nombres: ¿Quién soy?. Busca desesperadamente, como si buceara en agua turbia, en la inmensidad del agua turbia donde no hay nada, donde nada se ve. Pasos, pasan, se alejan.
La esquina de una persiana que mantiene la media luz de la habitación es apenas una sensación que no dice nada: Ni donde está, o si es jueves, ni cuál jueves. Menos aún, por qué está aquí. Intenta deslizar la vista sobre el entorno pero los ojos no le obedecen. Tampoco la cabeza o el cuello. Con un tremendo esfuerzo intenta explicarse a sí misma: ¿Qué soy?, ¿Quién soy?. El tiempo se desliza como una sustancia espesa que penetra en otra igualmente viscosa sobre esa imagen única: El rincón de una persiana que sostiene la penumbra. En la lejanía, después de una eternidad oye un ritmo: ¿Se llaman pasos?. Sí. Lo son. Recién entonces reconoce que tiene recuerdos, que existen las palabras: Persiana, luz, silencio, pasos, nombres: ¿Quién soy?. Busca desesperadamente, como si buceara en agua turbia, en la inmensidad del agua turbia donde no hay nada, donde nada se ve. Pasos, pasan, se alejan.
"¡Eulalia!. ¡Sí!. Mi nombre es Eulalia". Con infinita lentitud comienza, entonces, a reconstruir recuerdos. Sucesos antiguos, cosas, personas: ¿Dónde están ellos?. ¿Por qué despierto sin poder moverme?, ¿Por qué me cuesta recordar?, ¿Por qué es tan difícil pensar?. Oye pasos, ya los conoce de nuevo. Vislumbra a alguien que se acerca. Escucha el roce de sus ropas al moverse y los sonidos que emite alguna máquina al ser manipulada. Oye como raspa un lápiz sobre el papel. Los pasos se reanudan y una silueta blanca atraviesa su vista hacia la ventana cuya persiana alcanza a ver. De repente la penumbra, con violencia, se convierte en una inundación de luz insoportable, como un gran portal metálico, fundido y resplandeciente que se cerrara frente a ella. Cierra los ojos, pero los ojos no se cierran. Frunce el ceño, pero el ceño no se frunce. Se lleva la mano a los ojos, para protegerse, pero ésta no se mueve. Piensa que la sensación es dolorosa, pero no siente dolor. Entonces una silueta se interpone delante de la luz. Sólo un punto luminoso penetra primero un ojo y después el otro. Oye la respiración pausada del médico, la asume cálida: No la percibe. La silueta se aleja y escucha como el lápiz vuelve a rascar el papel. Después se aleja dejándola ante el líquido y resplandeciente portal de metal fundido, insoportablemente blanco. Grita: "¡Por favor!, cierre la persiana" pero el sonido queda detrás de su conciencia, antes de brotar de sus labios. Sólo escucha el ritmo de los pasos regulares hasta que se apagan, lejanos.
Con exasperante lentitud el portal de metal fundido, se va diluyendo frente a sus ojos fijos, pero sólo lo percibe cuando el amarillo y algunos dorados en diferentes tonos comienzan a aparecer sutiles. Con inevitable paciencia van tomando forma, en la medida que el tiempo se escurre en la última tarde, los óvalos pequeños de las hojas amarillas de una acacia otoñal. Parecen, también, asomar plácidas, en la desesperanza de ser apenas sensaciones, las líneas perfectas y nunca rectas de las ramas bastas y oscuras, que intentan buscar la luz en el aire. Así transitan con el tiempo mientras este las va tragando en su negra oscuridad ineludible, hasta que la deja ciega en un mundo de sonidos que no llegan.
Luz fría, como su pobre conciencia, aparece de repente detrás de unos pasos quizás blancos y presurosos. Con eficacia silenciosa navega blanca a su alrededor, manipula algo en algún extremo de su posible cuerpo, que sólo percibe en sonidos insensibles y apagados. No sonríe, no saluda. Trata de seguir con los ojos la precisión de su andar pero siguen fijos en aquella esquina de la ventana. Quisiera preguntar: "¿Dónde?, ¿Cuándo estoy?". Siente el intenso esfuerzo interno de un "Buenas noches", pero ya no conoce las palabras sino sólo la sensación de decirlas. Extrema un esfuerzo para que su boca diga "¡Hola!". Imagina su boca modulando, su lengua contra el paladar en el chasquido consonante, los labios redondeados en la "o" y el sonido mismo, que no llegan. Por último la enfermera la mira, fría, inexpresiva, tal vez compadecida, o quizás evaluando el polvo que se acumula sobre su cara de madera. Luego gira sobre sí y se va, apagando esa luz verdosa como blanco brillo mercurial. Grita: "¡No! No la apague". Pero las palabras quedan encerradas en su interior, como en un cofre de hierro: No la alcanzan.
La negra ausencia la sumerge en otra realidad llena de angustia, donde es prisionera al fondo de un foso o calabozo que tiene una pequeña ventana por donde entran, otoñales, las ramazones nudosas de los árboles. Levanta los brazos para cogerlas, pero parecen alejarse entre burlas. A veces están ahí, las podría tocar con la punta de los dedos, o con un esfuerzo pequeño, tomarlas y bajarlas, aspirar el aroma vegetal de las hojas, sentir su textura de seda oval, acariciar los ásperos nudos de las ramas, pero al menor intento huyen enredadas en su raro rencor, abriendo paso al duro portal de líquido metal candente que la vuelve otra vez, a la esquina de la ventana donde la plenitud del otoño se escribe en las amarillas hojas de la acacia de este mirador que se va haciendo conocido, al repetirse una y otra vez. Sabe cuál es el tono de los dorados que anuncian esos pasos rutinarios, sabe cómo juegan las sombras con la textura de las ramazones gruesas que invariantes construyen el ritmo lento del encierro. Todas las palabras se han perdido, o reposan inútiles en el fondo negro del pozo de la ausencia. Sólo existen: Ventana, esquina, luz, árbol, ramas, quizás otoño, sola, ¿por qué?. No existe aún recuerdos, muerte, amor, nostalgia, vacío, carencia, ¡No te vayas!. Muy de a poco a veces brotan: Pájaro, hospital, vegetal, no me oyen o ansiedad y miedo. Entonces, entre estas, salta sorpresa, padre, recuerdos y alegría, detrás de unos pasos diferentes y voces tenues. Cuando muere la tarde, entre las últimas siluetas de la esquina de la ventana, junto con la sorpresa, a la vera del recuerdo, atada a la alegría y la emoción, se secan las lágrimas que se niegan a brotar. Dice: "¡Papá!" pero no hay palabras, la boca no se mueve, los ojos tampoco. Desesperada dice: "Muévete hacia acá, para verte", pero su lengua de palo no modula, su rostro de madera no sonríe y sus ojos de vidrio azul, secos, sólo ven una esquina de la ventana donde se mecen, idiotas, las doradas hojas de la encina. A su derecha, la figura borrosa del padre musita una conversación con alguien: "¿No hay señales?" dice su voz. "¡Ven! aquí estoy" dice ella. Alguien, con voz sedante, explica: "No hay actividad neurológica. No oye, no ve, no siente: Sólo vive". No alcanza a oír la voz del padre, sólo su tono que se ahoga y luego una sola palabra en la respuesta aterradora: "Vegetal", escucha. Hay una breve despedida, borrosa y luego el padre la rodea y se sienta, en una silla, a su izquierda, bajo la esquina de la ventana que constituye su único mundo. Quiere mirarlo pero su mirada de vidrio está quieta. Sólo distingue su figura, sentado ahí, que la mira un momento, tal vez lleno de tristeza. Intenta sonreír pero sus labios cerámicos no sonríen. Ve cómo él baja la cabeza y esconde el rostro entre las manos, con los codos apoyados en las rodillas. Así se queda por un rato que parece eterno. Encerrada en este cuerpo de fierro, insensible e inmóvil, desde dentro grita: "¡Papá! ¡Tócame! ¡Aquí estoy!". Imagina que le lanza los brazos al cuello, que abraza su cuerpo sólido, que le acaricia el rostro áspero, que besa sus mejillas que quizás estén húmedas, que siente sus manos en la espalda, su pecho en el propio, su calor. Pero, como el tronco de la acacia, que crece rugoso en la ventan, ella, también es de madera y nudos, sólo que no vibra con la brisa. Sólo que no vibra. Estúpidamente piensa: "¿Se emocionan las acacias?". Su padre se levanta, se acerca, su mano le toca la mejilla, pero no la siente. Dice: "Gracias" pero su voz no tiene sonido. Recuerda esa mano que, hace tanto, fue tan protectora, tan poderosa. Alcanza a ver la emoción de su rostro antes que se aleje y desaparezca tras la puerta.
Cada situación, como esta, modela muchas otras, que tienen un fondo tanto más importante y que producen, con la misma irresponsabilidad y premura, decisiones sociales inconsultas, a partir de una sensación ambiente. Un hombre, en algún rincón de Italia, o pudo ser Brasil, Portugal, Zaire o cualquier lugar del mundo, recibe la noticia que su hija, en la plenitud de la vida ha tenido un accidente tremendo y su vida peligra. Corre al hospital y exige o ruega que se la rescate de la muerte. "Está en coma profundo" explica el médico: "Es casi imposible que se salve. Apenas si hay un hálito de actividad cerebral". No sé si será el Juramento de Hipócrates, o el ruego y exigencia del padre, o la presión social. No sé lo que sea. Sólo sé que son tantos casos como este que hace cincuenta o cuarenta años sólo morían, sin ninguna posibilidad y hoy son sostenidos con vida ante una suerte incierta aún. Hay una especie de concepto, a ultranza, de respeto a la vida en situaciones así, nacido por lo demás de un sentimiento egoísta, que visto con distancia no puede resultar explicable. Aquel hombre quiere rescatar la vida de su hija porque él la ama: No soportaría perderla. ¿Es este un deseo generoso?. ¿Hay una evaluación, más allá de la conservación del objeto amado, a cualquier precio?. No soy quién para aventurar un juicio general al respecto y menos aún uno particular a cada caso, pero sí puedo ver que la presión social de estos casos y de muchos otros similares, en enfermedades terminales y más, llevan a la medicina a avances que terminan siendo impresionantes en cuanto a capacidad de sostener la vida, sin embargo no siempre la vida salvada tiene, luego, el mérito que empuja a la sociedad a salvarla.
La hija de ese hombre llegó a la urgencia del hospital virtualmente muerta. Fue conectada a una cantidad de máquinas, artefactos y artilugios que la resucitaron y la conservaron con vida precaria y asistida, hasta que lentamente, con el tiempo, su organismo reaccionó al punto de hacer autosustentable la vida dentro de ciertos parámetros mínimos. "Está en estado vegetal" explica el médico. El padre, sin embargo, tiene esperanzas de que salga de aquel letargo y vuelva a ser su amada hija de siempre. La hija está vegetal, digámoslo así: vegetal hacia afuera. Por dentro está inconsciente producto de los daños que el organismo intenta reparar. Muy lentamente, al paso de los días, las semanas, los meses, el padre va perdiendo la confianza que deriva asintóticamente a una ilusión muy residual, mientras la lucha orgánica va conduciendo, del mismo modo a la joven a un nuevo estado estable, muy alejado de la potencia de su juventud plena, de la que gozó hasta una fracción de tiempo antes del fatal accidente.
Tal vez no fuera cierto, pero para ella ese día fue domingo y fiesta. La enfermera, sin mirarla cerró la persiana, atenuando la luz y las acacias. Desde ese domingo, aun si fue jueves, fue recitando los días. El miércoles dos mujeres blancas la dieron vuelta a un lado y otro y le frotaron esponjas, de seguro húmedas. Subieron y bajaron su cama, le metieron sábanas limpias bajo y sobre el cuerpo, sin demasiado esmero: "¿Para qué?" concluyó: "Me creen muerta en vida". El viernes vino el médico, impersonal, volvió a abrir las persianas y examinó a la muñeca de palo, raspó un lápiz de pasta en los papeles que le acompañaban, metió una lucecita filuda dentro de su vista de vidrio y terminó de anotar su estadística mientras canturreaba una vieja canción que ella había oído de niña a su padre: "Volvió esa noche, no la esperaba, con la mirada triste y sin luz..." siguió luego musitando en "mmmm". Ella, en su interior cantó: "... que tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud...". El médico no pudo oírla. Se fue dejando la ventana llena de luz metálica fundida, que otra vez se convirtió en acacia hacia el fin de la tarde, ya casi sin hojas doradas. Esas hojas en racimo donde se hacía la suerte en el amor: "Me quiere, mucho, poquito, nada... me quiere, mucho...". Un pajarote se paró en una rama pelada. Ella en su interior seguía canturreando, una y otra vez "me dijo humilde: Si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera es nuestra vida; verás que todo nos sonreirá". Era un rapaz. A ratos parecía saltar y abriendo las alas caía suave a algún vacío donde no lo podía seguir. Volvía luego con algo en el pico, que destrozaba azotándolo contra la rama nudosa. Después volvía a repetir su caída y retornaba con otra presa. Finalmente, cuando la oscuridad lo convirtió en apenas una sospecha, se fue volando hasta que la vista, quieta, no pudo seguirlo. "Volvió una noche, nunca lo olvido...". Finalmente, la acacia con sus perfiles ásperos casi desnudos amaneció en domingo. Dijo ella: "Hoy es domingo, viene el papá". Cuando la luz reverberaba, insoportable, en la ventana, como hierro candente, sintió su voz. Conversaba animado con alguien, pero al entrar las voces se silenciaron. Él buscó la dirección de su mirada de cristal azul y ella pudo ver su expresión de tristeza resignada. Le acarició el pelo de muñeca de palo, pero ella no sintió nada. Al hacerlo perdió su rostro pero recibió el aroma a tabaco quemado de su ropa. Desde entonces ese fue perfume de fiesta, que le ayudaba a recordar su niñez, cuando era libre de esta prisión, tras un rincón de ventana.
Así pasaron las semanas de encierro. Cada miércoles las mujeres blancas la manipulaban de un lado a otro, con cierta desidia; cada viernes el médico musitaba viejos tangos que ella cantaba hacia el interior, y cada domingo era fiesta y aroma a tabaco. El pajarote venía casi cada día, en absoluto desorden y libertad, transformando su muerte en vida. La acacia se quedó sin hojas. Las lluvias golpearon la ventana y mojaron las oscuras ramas, bajo una extraña oscuridad gris. Fue entonces que, aun siendo domingo, él no llegó: "Llueve demasiado" pensó y cuando el domingo ya se hizo lunes, gris oscuro, sintió que también llovía por dentro de su detestable cáscara de madera. El pajarote dejó de venir y los días rara vez tenían sol, sólo una mortecina luz gris entraba por entre las persianas medio cerradas, detrás de las cuales las ramas de la acacia quebraban sin sentido ni razón el espacio. A veces los domingos pasaban silenciosos, otras venía apenas un momento breve el padre, cada vez más inexpresivo, como si cumpliera un rito o un deber moral. Hacia lo más profundo del invierno ya no volvió más y perdió la cuenta de los días. A veces creía que era miércoles porque las mujeres de blanco venían y la zamarreaban, pero después parecía recordar que los miércoles venía el médico que le clavaba ese estilete de luz en el ojo, hasta que por fin perdió el interés. Entre un viernes y otro a veces parecía haber una eternidad y otras veces nunca era jueves o martes. El tiempo se hizo una lenta rueda en la que la acacia cambiaba del verde al dorado con infinita paciencia, para quedar luego desnuda y ser persistentemente bañada por las lluvias tristes, que se llevaban hasta los pájaros de sus ramas. Luego otra vez todo, cuando ya parecía olvidado. Una vez, otra vez, otra vez. Siempre.
Algún día, más oscuro, llegó a creer que estaba muerta. "Pero si esta es la muerte, y si es así la eternidad, quiero morir mi muerte: ¡Renuncio a existir nunca!" se dijo. Después se dio cuenta que no tenía derecho a morir ni tampoco a vivir, sino sólo a ser. En ocasiones hacía esfuerzos inauditos por recordar o saber cómo había devenido a este estado, pero sólo lograba darse cuenta que la memoria es una máquina frágil. No lograba recordar que había hecho por última vez antes de caer postrada en este estado y se preguntaba: "¿Fue un accidente?". Quería recordarlo, o construirlo a partir de algún punto interior a su intelecto pero no tenía apoyo. Concluyó que no pudo ser, por tanto un accidente. "Para que fuera accidente tendría que recordarlo, o al menos recordar el instante inmediato previo". Después de mucho esfuerzo y raciocinio decidió que hubo de ser una enfermedad, pero tampoco recordaba haber enfermado. "Caí en un estado de postración catatónico y de locura" dedujo una tarde. Pero tampoco sabía si era una tarde o noche, ya todos los tiempos y sus atributos eran iguales. Lentamente se fue haciendo la idea que quizás siempre estuvo así en este limbo y que nunca fue de otra manera sino sólo en su ficción interna. Trató de imaginar ese mundo exterior donde volaban, a veces, los pájaros que se posaban en las ramazones de la acacia y ya no pudo hacerlo. Si lo conoció, ya lo había olvidado: "¿Antes yo volaba?" se preguntaba. "¿Y para qué?". Si iba a alguna parte o venía de ella: "¿Hacia dónde?, ¿Por qué?". Ya no recordaba como era sentir, excepto ver ramas, a veces hojas o pajarotes. También en ocasiones, cuando venían las mujeres de blanco o el médico, sentía un aroma acre o de un dulzor desesperante. A veces sentía que la paz era placentera y otras inaguantable y sin embargo en algún momento concluyó que había creado una vida estructurada en la reflexión, que le resultaba, en tantas ocasiones, no sólo aceptable sino que muchas veces resentía haber sido víctima del cansancio sin haber resuelto algún dilema moral o racional, como por ejemplo: Por qué aquellos pajarotes y otras avecitas pequeñas sólo habitaban el espacio que iba de las ramazones de la acacia y hacia lo que llamó el norte, porque se alejaba de ella misma y no más acá, hasta incluso la ventana. Una vez llegó a imaginar que podrían bien entrar y posarse sobre sus propias ramas de madera y se dijo con alguna sonrisa interior: "Tal vez siempre fui una encina, que sólo soñé ser persona. Quizás las encinas también somos personas y en ocasiones movemos nuestra madera y nuestra savia, pero siempre volvemos al origen". Jugó, entonces, con la idea que aquellas mujeres de blanco y el médico que mira con la lamparita al interior del alto de su tronco eran jardineros que venían a podar su ramas y sacarle la carcoma.
Había olvidado su vida anterior. Tan olvidada que creía, casi con certeza, que nunca había existido y sólo había sido un delirio: "Jamás me he visto un brazo o una pierna" se decía. No siento la boca o las orejas. Sólo se que al frente convive una imagen y en el entorno a veces se rompe el silencio y el aroma. Había llegado a amar esta forma de vida y a creer que era perdurable. No sabía exactamente cómo, pero creía que había algo, o una manera de liberar esa esencia interior, algún día, para poder volar como pájaro. Sería una especie, quizás de recompensa o premio, si sus pensamientos llegaban a ser asaz lúcidos para merecerlo. "Sólo a través de aquella forma de afinación del pensamiento se llega a desprender éste del duro palo. Entonces, quizás, llegaré a ser pájaro o tal vez pensamiento libre". No obstante cuando se adentraba demasiado en esos pensamientos sentía cierto pánico y temía concluir que "el pensamiento es una rara configuración de algún fluido material dentro de mi madera y no puede existir solo". Todavía, no obstante, a veces soñaba que era alguien distinta y corría libre por el pasto verde hasta caer en brazos de alguien: ¿Quizás su padre? ¿Alguien querido?. Pero no llegaba a dilucidarlo. Si alguna vez aquello existió, si no fue sólo ficción, ya había cambiado de modo permanente. También comenzó a repetirse aquel sueño una vez aterrador y ahora casi amable: Por su ventana entraban las ramas de la acacia, a veces deshojadas, otras llenas de verde. Ella estaba hundida, con sus raíces clavadas en un profundo foso y elevaba las ramazones propias hacia esta invitación. Ahora las ramas de la acacia no huían. Por el contrario, la brisa fresca las unía, permitiéndole crecer hasta asomar a la ventana, y escapar del encierro. No había, sin embargo, tacto, sino sólo impulso para avanzar hacia la luz, para atraer a los pájaros, para anhelar y alcanzar. Así concluyó que la eternidad no tiene sentido, así como no lo tiene el deseo de muerte, aunque ésta es un hecho definitivo: "Después de ella no hay nada". A pesar de todo, muchas veces pensaba en la muerte como una solución definitiva a toda espera, a todo deseo incumplido, a cualquier desesperanza. En esas ocasiones llegaba a destinar días y días, noches y noches a tratar de explicar que era la vida y qué la muerte. ¿Cómo se pasa de una a la otra? ¿Que hay entre ellas?. "Y una vez llegada la muerte: ¿Estos ojos que ya no verán, los oídos apagados y aquello que es vida en mi y estará extinguido, marcará la muerte?. ¿Acaso brazos y piernas, cuerpo inútil, están vivos? ¿o se muere por partes?". Al fin llegaba a concluir que la muerte estaba en la ausencia de pensamiento: "Mientras hay razón estoy viva y por la razón no quiero morir".
Sabía que era verano porque la acacia había escondido sus ramas espinosas y ásperas detrás del denso follaje verde de los racimos de hojas ovaladas y la lujuria de infinidad de pequeñas flores blancas. A veces alguien entreabría la ventana y entraba el aroma dulzón y denso de algún naranjo lleno de azahares que no podría ver nunca. Un día de calor intenso la mujer que venía a hacer aseo abrió la ventana de par en par, dejando entrar todos los antiguos aromas de jardín. La mujer la vio, y sintió su mirada de cristal, azul y dura, fija en ella, y la creyó llena de censura. "¿Qué te pasa?" dijo y la miró desafiante. "¿Acaso no puedo abrir la ventana? ¿Tengo que oler siempre tu hediondez rancia?" y acercándose hasta ella, con dos dedos y un gesto de desprecio profundo, le cerró los ojos. "¡No!" gritó, "por favor", aunque el sonido no brotó de sus labios. Se esforzó por abrirlos otra vez, pero los párpados no le respondieron: Sólo fue pensamiento muerto. Estaba ciega. Oyó a la mujer deambular mientras limpiaba y finalmente la escuchó alejarse con pasos lentos y pesados. El aroma de azahares seguía entrando por la ventana, mezclado con el perfume cálido del pasto de verano. Detrás de los ojos cerrados, la luz intensa se veía rojiza. Con el paso de las horas fue azulando con lentitud. Tal vez en la baja tarde, cuando entró la enfermera, percibía el ocaso en tonos morados. La oyó ir a la ventana y cerrarla. Luego entornó las persianas y todo fue negro. La enfermera, al verla con los ojos cerrados quizás pensó que finalmente habría muerto, o al menos eso creyó ella, al sentir que se acercaba y permanecía a su lado un rato. Tal vez le tomaba el pulso, o quizás examinaba las máquinas que la sustentaban, pero no vio ni sintió nada. Trató inútilmente de abrir los ojos o moverlos, aunque fuera precariamente, de manera que la enfermera percibiera su esfuerzo por abrirlos y le ayudara. Pero no lo logró. Entonces sintió terror de que la creyeran muerta y la enterraran viva. Cuando la enfermera satisfizo sus exámenes, pensó: "Pobrecita. Ni siquiera puede morirse" y después de mirarla con cierta compasión, se fue.
Desde ese día quedó sometida a un mundo de olores y rumores. Aislada en su interior sólo veía, en las horas de luz más intensa, la cortina rojiza de los párpados que decaía al pasar las horas. No obstante había, o así lo creía, días enteros en que no sabía del paso del tiempo. En ocasiones sentía fantasmas moviéndose a su alrededor, pero ahora no sabía si era el médico de los viernes, la enfermera, las auxiliares que le hacían el aseo personal o sus propios ruidos orgánicos. Sólo muy de vez en cuando oía voces que pasaban fugaces más allá de su puerta, pero nunca entraban. Bien podía estar ella dentro de una habitación o quizás dentro de una caja pequeña. Podrían tenerla siempre en un ataúd, esperando su muerte real, por ejemplo, y ella no lo sabría. Un día cualquiera, en algún instante cualquiera y sin motivo ninguno que no fuera encontrar un punto que la ubicara al menos en el tiempo, ya que en el espacio había perdido toda posición, comenzó a contar rítmicamente, imaginando que cada número duraría algo parecido a un segundo: "Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis". Mientras contaba pensó en lo impreciso de la medida del tiempo que quería medir, e intentó buscar una forma que igualara la longitud de los tiempos contados, pero no tenía un patrón de medida que no fuera su propia imprecisión. Se dijo que el ser humano, de uno u otro modo había logrado hacerse dueño de la creación apropiándose de trozos mínimos de ella, como un pedazo de metal al que llamó metro y emulándolo llegó a dimensionarlo todo, mientras ella, aquí, en este raro encierro no tenía acceso a ningún parámetro que le permitiera certificar su propio tamaño. "En este mismo instante" elucubró, "yo podría medir sesenta kilómetros de largo y cinco centímetros de ancho. Quizás sea así" sonrió sin los labios, sin expresión alguna, con una sonrisa de dos centímetros de ancho virtual, a lo largo de su cara de siete metros imaginarios, en el lado interior de su vida, que no era visible por fuera, donde era posible que hace muchos años o pocos minutos la hubieran llorado por última vez. "setecientos doce, setecientos trece", siguió contando, mientras intentaba imaginar cómo acceder a un espacio cualquiera y una forma de recorrerlo para utilizar esos elementos como patrón de un precario reloj de tiempo. Se preguntó cuánto duraría su expresión de pensamiento, o cuánto podría dilatar una medida rítmica en su intelecto, de modo de repetirla como unidad de tiempo y a cuanto tiempo del mundo externo podría equivaler. Sólo concluyo que no había dudas de que había perdido toda la noción del tiempo externo, que ya era casi inútil desde que dejó de enumerar los días. Sintió una infinita soledad con este pensamiento, pues lo asoció a la ausencia de su padre. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que vino la última vez? ¿Meses, años?. Intentó meter el tiempo en algún cubo de medida por irracional que pareciera, posiblemente para medir más el sentimiento y el dolor de la ausencia que la longitud misma de su duración. Hizo estimaciones que creyó delirantes y absurdas, recordó haber enumerado los días y de algún modo quiso meter esa medida en el tiempo transcurrido después, sin tener la finura de una visión que permita asegurar la adyacencia de las aristas de cada copia, pero no le importó y dijo sin palabra alguna: "Es mejor saber que son cuando menos quince años, aunque hayan transcurrido apenas dos, que no saber nada" y continuó la loca numeración que había iniciado, asignándole un segundo a cada número: "... ocho mil seiscientos diez y nueve, ocho mil seiscientos veinte...". Quiso, para tener control de lo que hacía, multiplicar sesenta segundos por sesenta minutos por veinticuatro horas, todo ello manteniendo registro separado de la cuenta numérica que llevaba, pero no lo logró, entonces para abreviar, dijo que serían ochenta mil números diarios y que las diferencias serían más o menos poco importantes y del todo despreciables en comparación a no tener cuanta ninguna.
No por tener los ojos cerrados estaba dormida, ni por tenerlos, antes, abiertos dejaba de dormir, ni tampoco por la falta de ejercicio dejaba de agotar energías, de modo que unido al tedio de la monotonía numérica, en algún momento, sin darse cuenta, la venció el sueño. Al despertar no tenía ningún recuerdo de cuanto había sido la cuenta final y sólo conservaba una vaga idea de haber pasado de doce mil. "Nadie me va a censurar por eso", pensó y calculó que sería normal suponer que había dormido ocho horas o treinta mil números. Quiso continuar con la cuenta y el diseño de una racionalización para medir tiempos y plazos, pero se perdía frecuentemente en el sabor de la razón que resultaba tanto más interesante que la dura textura de los conteos y su precaria aplicación, de modo que sólo continuó como entretención diseñando modelos intelectuales de medida del tiempo y su elusividad, así como su relación precisa con los espacios que ella misma, por lo demás, había perdido. "Soy un ser flotante en el interior de una cáscara rígida y desconocida, a la que se conserva, de seguro, llenos de culpas por mi estado y llenos de prejuicios por mi destino". Recordó sus sueños vegetales, la ventana que ya no podía ver y por la que penetraban las ramas de la acacia en busca de sociabilizar con ella, que crecía a su vez, o posiblemente se mantenía estática, al fondo de un foso desde el que intentaba tocarse con esa amiga, única compañera, ahora desaparecida y convertida en recuerdo. Desde fuera, en cambio, era probable que creyeran que era una máquina inútil, que no sentía, que no pensaba, que había quedado varada como una planta ignorable e ignorada en un rincón. Un estorbo que se hacía moralmente ineludible. "¿Para qué me sirve entonces el tiempo y la duración, que son medidas de ese mundo en el que ya no estoy?". Pensó que estaba en el mismo lugar, en el mismo mundo que todos, pero absolutamente incomunicada. "No tengo forma ninguna de comunicar nada, ni siquiera una seña inútil, que llegue a iniciar un protocolo para compartir algo". Se convenció que las medidas son inútiles, el tiempo también y casi todas las cosas, no son más que convenciones que una vez perdidas nos aislan sin remedio. Este es el componente que llena de angustia a las censuras: La incomunicación. Es que la comunicación construye todos los otros sucesos, sean intelectuales o materiales. "Alguien me dijo una vez: ¡Qué importa París! si París no existe. Recuerdo haberme escandalizado. Le respondí que sí existía y defendí los conceptos universales sobre los que se alaba a esa ciudad. ¡Que absurdo!, pensé entonces, decir que nada existe mientras no lo conozco, si hay tantos que lo conocen y me lo aseguran, pero ahora sé que París no existe: No existirá jamás, o dejó de existir para siempre". Dejó navegar durante largo rato su pensamiento en su oscuridad interior y finalmente dijo: "Sólo existe este pozo y en él mi divagación, como tela sutil de arañas invisibles. En ellas puede caer París o el rojo detrás de mis párpados: ¿Existe el rojo y no París? ¿existe mi padre y mis recuerdos? y ¿qué parte de mi existe?".
A veces, a pesar de todo, intentaba medir el tiempo contando, para lograr la noción de transcurso entre eventos, que le permitieran un cierto conocimiento del entorno perdido. Había, por ejemplo, aprendido a distinguir los pasos de la mujer del aseo de la habitación y su deambular, de los de la enfermera que controlaba, quizás, las mediciones y actividad de su cuerpo inerte. La llegada del viernes la distinguía por la costumbre del médico de abrir la persiana y por la anhelante visita de aquel rayo de luz que se clavaba en sus ojos y la figura difusa de su rostro tras él. Cada viernes sentía una cierta alegría al apostar que esa visita a sus ojos los dejara otra vez abiertos, pero, o eran, sus párpados, como la pesada tapa de un cofre, que volvía a caer inmediatamente después de dejarla libre, o el médico, en un sentimiento de piedad imbécil, los volvía a cerrar pensando que así descansaba. En ocasiones se equivocaba y despertaba después de un largo sueño y creía que ya era viernes y se llenaba de exaltación, sin embargo el médico no llegaba. Trataba de buscar cuál era la seña que la inducía al error: ¿Era sólo una pobre equivocación casual?, o había algún suceso que no llegaba a su conciencia, pero de algún modo la advertía del posible viernes. Reflexionó en que ese hecho, que podía no tener importancia para alguien que manejaba muchas variables que indicaban estado y posición, era, en cambio, crucial para alguien como ella, cuya interacción con el exterior era tan precaria. De este modo no podía jamás estar segura si en efecto había sido viernes y el médico no había venido a controlarla o sólo se había equivocado. Una duda en esto implicaba que podría estar perdiendo la noción de una semana entera, que no volvería a recuperar jamás. Lo mismo sucedía con la enfermera o la mujer del aseo, también con aquella otra que le hacía el aseo personal y que paradójicamente no sentía en absoluto con su cuerpo de madera y piedra. No obstante, intentó calcular cuánto tiempo había transcurrido desde que despertó en esta instancia inmovil. Tal vez habrían sido tres o diez años, pero eran demasiados como para precisar dentro de un mundo tan limitado y más todavía al interior de este pozo oscuro. Con un cierto dolor, que no supo donde sentía, reflexionó que si eran tres años, hacía más de dos que no la visitaba su padre, pero si eran diez o más años, eran cuando menos nueve que no recibía otras visitas que las del personal del hospital.
También se dejaba llevar de fantasías que sabía absurdas, pero se decía que si no tenía otra vida al menos estas ficciones inventadas aún significaban algún alivio a su encierro. Imaginaba la gran bola del mundo sumida en un escenario seminocturno, en un espacio degradado entre el negro de azul, hasta una velada luz blanca que no dejaban espacio a los azules radiantes, sino que recorría desde los colores de la noche hasta los plateados del amanecer. Sobre la gastada pelota oscura, en una posición alejada de la polar en unos pocos grados hacia la derecha, se veía a sí misma, en su camastro de hospital, inerte y sola. En esta escena aparecía de repente, desde la parte inferior, ascendiendo en el vacío un personaje heroico que la arrebataba de su lecho estático y la llevaba por el espacio cósmico hasta el borde de cualquier lugar, donde el universo aún es parte de la gran explosión infinita de la primera eclosión, las fuerzas constelares totales le retornaban, ahí, el dominio de la carne de madera de su cuerpo, surcándolo de nervio y músculo, de voluntad y deseo, justo en el despertar de aquella eterna aurora . Entonces se veía en un enorme escenario, al amanecer, de color plata y verde, donde bailaba inspirada por el sonido suave y agudo. "Quizás sea el concierto de violines de Tchaikovski" pensaba. Otras veces se veía dibujada o pintada como esas estampas de colores rosas y amarillos de los santos que regalaban los curas de su niñez lejana, quizás sólo imaginada, abandonada en su cama al sueño persistente. Aparecía, en ese momento, el ángel del señor, encarnando la figura de un santo aureolado medieval, vestido con los hábitos oscuros de franciscano o de peregrino hebreo de la antigüedad, alado, batiendo el poder de sus plumas aquilinas, entre nubecillas ligeramente crepusculares, y le decía, despertándola de su sueño: "¡Aquél!", y no señalaba a ningún lugar, "ese cuyo nombre no es posible mencionar sin perder la vida, ¡Ese! te saluda, hembra de las hembras, deseo de los deseos, casta y virgen conservada para encarnar en ti a su favorito y dilecto hijo, que vendrá al final de los finales cuando el tiempo no sea sino la culminación de sus anhelos que hagan nervio y hueso su sensualidad". Después la cubría con intensa lujuria, hasta el clímax de los violines de Tchaikovski. Ella olía el aroma de su boca al jadear, que recordaba la goma arábiga y la leche cuajada, así como olían aquellos curas de su niñez dudosa, con su ternura rara y su amor religioso a Dios y su iglesia, que acogía a los niños y niñas como sus más dilectos hijos y creía que era bueno. Al fin, cuando estaba ya satisfecho, terminaba aquel primer glorioso movimiento del concierto para violín y el ángel se alejaba, garboso, por el pasillo cantando entre dientes como ese poeta italiano que parecía almacenero: "¡Maravilloso!, acaso no te enteras de cuánto el mundo es maravilloso" y con un andar de galgo trotón se iba batiendo con suavidad sus alas poderosas. Ella lo miraba alejarse, aún llena de deseos y se levantaba. Corría tras él, sin alcanzarlo nunca. Cuando finalmente se perdía como el pajarote que volaba desde las ramas de la acacia en busca del lejano horizonte, ella se daba cuenta que otra vez estaba llena de movimiento y lloraba por el amor perdido. Sí. También alguna vez se vio pintada en tonos celestes pastel, tendida en una urna de finísimo cristal, con las manos enlazadas sobre el pecho, sosteniendo una orquídea que jamás se marchitaba por años y años. Entonces, entraba, liviano como espuma, recio como héroe mítico, montando un pegaso blanco y brioso, enjaezado de cintas de azur y plata, sinople y oro y adornado, él mismo, con capas de armiño y mantos de vero, que cubrían más allá de la grupa del animal, un príncipe hermosísimo, cuya boca olía a menta y romero, que descendiendo con infinita gracia y nobleza de su cabalgadura, la besaba en los labios. En ese momento sus ojos se abrían otra vez, mientras el la sacaba de su urna cristalina. Luego bailaban en un gran salón una melodía casi moderna y tradicional que un hombre elegantísimo, peinado con gomina, cantaba sobre milagros y notas llenas de agüeros, de lunas en los ojos y canyengue en las caderas de mujeres paicas y grelas. Ella ahora convertida en paica de aquel rufián, lo amaba al fin, con ansia fiera, convertida en carne y hueso.
Sólo fueron sueños. Pudieron pasar veinte o más años y un día cualquiera, de mañana, la mujer que le cambiaba los trapos llenos de orines por sábanas y pañales limpios, en el tedio y asco de su labor, la dejó caer sobre la cama sin cuidado, de manera tal que sus ojos de rígido cristal azul se abrieron otra vez, llenándolos con la imagen de la vieja acacia y sus ramazones, ahora casi desnudas. La mujer, al salir de la habitación le dijo a la enfermera que entraba a controlar las señas estadísticas rutinarias que "abrió los ojos la Blancanieves". La enfermera se lo anunció al médico y este al padre. Ella pudo ver, quizás como un presagio, al viejo pajarote, espantado, alzar el vuelo y alejarse dando raros graznidos. No reconoció esa voz, resquebrajada por el paso de un tiempo que le resultaba inconmensurable. Tampoco cuando se acercó, junto al médico, buscando, al interior de su mirada. Sólo cuando negó con un gesto de desesperanza, meneando la cabeza, lo reconoció. Por un momento, su padre, estiró una mano como si pretendiera, tal vez, acariciar su pelo, pero luego se la miró, como si se preguntara "¿qué haces?" y la retiró. Recordó su figura magnífica de antes, que ahora eran sólo una postura pretenciosa y una elegante pobreza. No sintió rencores ni alegrías. Sólo lo sintió ajeno y eventual. Pensó que habían pasado muchos y muchos años más que todos los que creía haber calculado nunca: "Tal vez treinta" pensó sin demasiada sorpresa, "y ya casi no me pesan". El padre se alejó de su vista con el médico, de manera que ella nada más oía el murmullo de sus voces y algunas palabras. "No. No hay cambio" decía el médico. La voz antigua del padre preguntó algo que no pudo descifrar y el médico dijo: "Sólo mecánico". Algo más apremió la voz del padre, casi silenciosa y el médico alzando la suya, con alguna sorpresa, dijo: "No. De ningún modo. ¡Aquí no!". Hacia mucho tiempo que él no sabía de su hija sino por los reportes del hospital, más financieros que humanos y no tenían otro efecto que daño a su bolsillo. Cuando le anunciaron que había abierto los ojos después de veintitrés años, sintió miedo. Hacía muchos años que era sólo una carga moral cuyo duelo ya había terminado; desde entonces nunca pensó en la posibilidad de recuperar a su hija: "No sabría cómo hacerlo", pensó con terror. Incluso en algún momento comparó su vida de entonces con la de ahora y con vergüenza concluyó: "Sólo sería un estorbo". Ella sintió la tensión de aquella conversación que no veía y que se había convertido en un murmullo cortante. De pronto se interrumpió y oyó pasos que se alejaban, después unos pies que se arrastraban indecisos, entre ir o venir y finalmente le pareció que se alejaban llenos de dudas.
El pajarote no volvió a la acacia, las ramas peladas y nunca rectas, llenas de bifurcaciones, sin razón alguna le parecían más tristes que nunca. El color del día tenía desde el amanecer ese color gris amarillento de la nostalgia sin motivo que invade en las tardes de invierno. Cuando estas finalmente llegaban, el cielo enrojecía suavemente, como avergonzado de no haber podido llover, a pesar de todo. Así transcurrió una semana en ese rincón de ventana, hasta que finalmente un sonido pedregoso que azotaba los vidrios la despertó siendo todavía de noche. Cuando la luz mezquina finalmente entró hasta su mirada inmóvil, atravesando las densas nubes grises y la cortina de agua derramada sobre los vidrios, apareció el médico seguido de dos mujeres de blanco y comenzó a dar instrucciones a la vez que anotaba y desconectaba máquinas y monitores. Las mujeres levantaron sábanas y mantas, la mudaron y limpiaron, mojándola con aguas perfumadas y espumosas. Por primera vez en mucho tiempo vio su cuerpo del color del papel y sus carnes hundidas y cóncavas, un pubis incrustado en la pelvis de vellos ralos y escuálidos, enmarcados en las caderas y piernas esqueléticas y sintió pena. La vistieron apenas con una bata blanca y entre ambas, con una pericia inesperada la trasladaron a una camilla. Alcanzó a escuchar que las mujeres comentaban con cierto escándalo que se había perdido la batalla y la llevaban a la Institución de la Misericordia de la Buena Muerte.
Comenzó a gritar desde el interior de su celda de piedra que no quería morir, que sólo necesitaba esa ventana y el lento florecer de las ramas de la acacia, pero ni siquiera ella misma pudo escuchar ni los ecos de sus súplicas. Después de un viaje torpe y negro, que creyó breve, en el que vio techos y cornisas, gárgolas y arbotantes, en calles cuyo empedrado sólo fue sospechas, la pusieron en una habitación en penumbras, en la que barruntó las paredes del color de las rosas marchitas. Ahí tenía frente a la vista un crucifijo de madera donde colgaba un Cristo metálico enmohecido. Mucho antes su figura se hizo borrosa, mucho antes, sintiéndose devastada, prefirió morir. No alcanzó a los diez días del pronóstico.